1. Toledo brujas y hechiceras
Fueron muchas las mujeres acusadas por los procesos inquisitoriales por la
hechicería en Toledo. Embrujamientos, sortilegios, conjuros, pócimas...,
todas las "ciencias toledanas" no fueron imaginación de mentes
alteradas por el fanatismo. De estas "artes", quedaron como
documentos las actas que los inquisidores toledanos redactaron arrancadas en
confesión a aquellas "brujas" que cometieron estos actos.
Toledo encierra tras sus nueve puertas de acceso numerosos conventos, iglesias
y ermitas, con cientos de personas religiosas dedicadas desde hace siglos al
más estricto recogimiento espiritual. Es curioso cómo una ciudad tan
intensamente religiosa siempre ha sido reconocida como uno de los baluartes de
la superstición, la magia, la hechicería y lo heterodoxo, incluso hoy en día.
Es también un hecho curioso que en Toledo apenas exista iglesia, por pequeña
que sea, que no contenga una imagen
"que no haya curado, procurado favores, hecho justicias o bien su origen es
milagroso, incierto o misterioso".
Si bien todo ello es respetable, parece también cierto que "el
lado opuesto" a estas creencias, la superstición y la creencia en
hechos mágicos próximos al paganismo y animismo tuvieron una frecuente
presencia entre los toledanos de pasados siglos. La propia toponimia de las
calles toledanas nos orienta en cuanto a la intensa actividad mágica de la
ciudad callejón del diablo de los muertos de la
muerte calle del infierno... Son también muchas las leyendas que
implican entre sus amoríos la intersección de hechiceras, de pócimas, y son
también muy numerosos los procesos inquisitoriales que finalizaron con
castigos a mujeres acusadas de hechiceras.
|
Indice
|
Estas artes mágicas, de clara influencia musulmana y judía, desde siglos
atrás se las conoce en toda Europa como "Artes Toledanas" o
"Ciencias Toledanas", dado la importancia del culto a la magia en la
ciudad. Ya desde antiguo se conocía el enclave toledano como fuente de
saberes ocultos, y fue en parte
"Escuela de Traductores de Toledo", la encargada de divulgar por toda
Europa la fama de la ciudad. Centrándonos en la brujería y hechicería, las
supersticiones son una constante en todas las épocas y en cualquier cultura.
Se trata siempre de conseguir metas inalcanzables por otros medios salud,
riqueza, amor... La aparición de la inquisición y sus
"investigaciones", propició la intensificación de estas artes
mágicas. Los inquisidores utilizaban varios manuales para la identificación
de estas artes, de entre los que destaca el "Malleus Maleficarum",
libro para adiestrar a los inquisidores sobre los aspectos referidos a la
hechicería, la demonología y las artes mágicas. Todas las
"suertes", de hechicería eran utilizadas en Toledo la admiración
mediante la suerte de hadas consistente en recitar oración en voz alta con
dos hadas metidas en la boca los naipes las pócimas con hierbas
los "untes", los conjuros mágicos.
2. Condenadas Inquisitoriales
Hubo un cierto "dejar hacer", por parte de la Inquisición Toledana
hacia estas prácticas mágicas. Todas las hechicerías eran
conocidas en la ciudad, y sus artes utilizadas por vecinos de cualquier estrato social. Hasta el año 1.530, ya
con cuarenta y cinco años de funcionamiento, el Tribunal Toledano de la
Inquisición no procesa a persona alguna acusada de hechicería. El nombre de
la desafortunada fue Leonor Barganza, de gran fama entre los toledanos por
sus conjuros para desligar, y fue precisamente esa fama, las envidias y los
encontronazos con los vecinos lo que propició su arresto. En sus propias
palabras, ella era requerida por muchas personas
"que le pedían que les hiciese algunas cosas para que fuesen bien
quistas
de sus maridos , de noche y de día, casados e por casar, de diversas
cualidades, como si fueran a ganar pendones". Esta mujer siempre andaba en hábito de beata, siendo además descendiente
de judíos, lo que ya de por sí era grave para los ojos de un inquisidor y
motivo mayor para su acusación inicial por parte de estos.
También es detenida en aquellas fechas Catalina Tapia, su directa
competidora que vivía en la Plaza del Marqués de Villena, con intensa vida
amorosa "en ocasiones previo pago", y a la que también se le
achacaban ciertos sucesos relacionados con la hechicería sucedidos en la
ciudad. Catalina es detenida en el año 1.532, y como se niega a declarar se
la pone en el tormento. Según narran las actas inquisitoriales, el tormento
fue leve y lo aguantó sin declararse culpable. Fue condenada a recibir un
centenar de azotes. También Mencía Chacón, que vivía en la calle de la
Trapería, sabía hacer conjuros para atraer amantes. Curiosa la forma de
hacerlo, pues a media noche salía a la puerta de su casa y exclamaba
"Diablos del horno,
traérmelo en torno diablos de la plaza, traérmelo en danza
diablos de la carnicería, traérmelo ayna". Pero no sólo mujeres eran acusadas de estas artes. También el clérigo
Jerónimo de Sonsoles fue acusado de leer libros de hechicerías e invocar a
los demonios a altas horas de la noche. Fueron muchas más las mujeres y
hombres detenidos por la Inquisición acusados de hechicería, entre estos
hombres destacan Catalina Rodríguez, Juana Hernández, dedicadas a practicar
conjuros de poca monta. La que era considerada mejor hechicera en Toledo
vivía junto a la Puerta del Cambrón. Inés del Pozo recibía de forma habitual
numerosas visitas de hombres en su casa para que les devolviese la virilidad
que le había sido arrebatada por las otras hechiceras toledanas... También
contaban entre sus habilidades recuperar amores de mujeres despechadas, para
lo cual utilizando alguna ropa del hombre, previamente untada con su semen,
y a media noche como es menester, recitaba
"Conjúrote, semilla, así como del cuerpo de Satanás, con el Diablo
Cojuelo que puede más, que así como te has de quemar, así se queme Fulano
por mí, que no pueda sosegar hasta que no venga a mi mandar", quemando después la ropa. La condena que esta mujer sufrió fue de las más
duras impuesta por este tipo de delitos diez años de destierro y
doscientos azotes. No poco conocida también en el año 1.635, era Ana de la
Cruz, que vivía en la calle del Pozo Amargo, y junto a ella buen número de
hechiceras Toledanas. Esta zona de Toledo, muy próxima a la Catedral,
siempre fue habitual lugar de correrías de brujas y hechiceras, y aún hoy en
día son muchos los que atraviesan el cobertizo cercano al pozo que allí se
encuentran, los que "sienten algo". Ana era experta en la búsqueda de
desaparecidos, en los conjuros relacionados con el amor, y en su casa se
hallaron numerosos elementos utilizados en estas artes valeriana, unto
de ahorcado... Fue procesada, siendo condenada a tres años de destierro. Por
esta época destacaban también en Toledo, María de las Cuevas, Isabel
Bautista, mujeres de bajo estrato social, en ocasiones casi en la más
absoluta miseria, que aprovechaban estas artes transmitidas oralmente para
ganarse el sustento. Fue hacia el año 1.808 cuando queda registrado el
último proceso inquisitorial contra una mujer en Toledo. Francisca N., que
vivía en la calle de San Lorenzo es acusada de realizar diversos sortilegios
amatorios, pero debido a la convulsa situación de este momento histórico
"Invasión Francesa", el caso queda incompleto, siendo éste el último
proceso inquisitorial que por superstición se dio en el Tribunal de Toledo.
3. Leyenda de Roca Tarpeya
Cuenta la leyenda que en la época de Rómulo en la Roma antigua
los Romanos se atrincheraron en la fortaleza del Capitolio para resistir
el ataque de los Sabinos, pueblo que habitaba entre el Tiber y los
Apeninos, a pocos kilómetros de Roma. Con lo que no contaban los Romanos
es que Tarpeya, la joven hija del guardián de la citada fortaleza,
Tarpeya, al enamorarse del Rey Sabino, Tito Tacio, decidió abrirle las
puertas de la misma para poderse unir a él. Los Sabinos, gente de honor,
no admitían la traición en ningún caso, por lo que tampoco admitían la
realizada por un enemigo en su favor. Por ello, nada más pisar la
fortaleza del Capitolio mataron a la traidora Tarpeya aplastandola con el
peso de sus escudos. A raíz de esta traición, los Romanos utilizaron La
Roca Tarpeya para despeñar a los condenados por el delito de traición.
Situándonos en Toledo Capital, pero discurriendo entre la leyenda y la
realidad, nos encontramos con que los Romanos en el primer tercio
del siglo IV, son dueños de la ciudad impusieron sus leyes,
costumbres y, según los cristianos, su pagana religión. En este sentido,
el gobernador de España, Daciano, ordenó poner fuera de la ley y despojar
de sus bienes a los cristianos, así como proceder a la destrucción de las
iglesias y quemar sus libros sagrados. A todos aquellos que no
reconocieron a los dioses romanos se les condujo a las lúgubres mazmorras
de la cárcel de la ciudad, situada en el peñasco hoy conocido como la Roca
Tarpeya, muy cerca del Paseo del Tránsito. Los que tuvieron la desgracia
de ser condenados a muerte eran lanzados, imitando a lo que se hacía en la
Roca Tarpeya romana, desde el peñasco al abismo que da al río Tajo, por lo
que su muerte era segura. En este estado de terror, el amor, una vez más
hace acto de presencia. El carcelero mayor o gobernador de la cárcel
toledana, fanático seguidor de la religión romana, era el padre de una
bella joven llamada, según las fuentes, Paula u Octavilla, que en secreto
había abrazado la fe cristiana y estaba enamorada de Cleonio, otro joven
cristiano. Encontrándose Paula el 9 de diciembre del año 306, paseando por
un patio de la cárcel, se cruza con su amado al ser conducido entre dos
filas de soldados romanos al peñasco de la Roca Tarpeya, desde el que, a
una señal del fanático carcelero, será lanzado al vacío. El joven Cleonio,
en ese fugaz encuentro, consigue entregar a Paula una pequeña cruz que
llevaba escondida en la boca. Cruz, que tras ser besada guardó la joven en
su seno. Muerto Cleonio, a la joven Paula le embargó una tremenda tristeza
y un profundo dolor que al poco la condujeron a la muerte. Su padre, antes
de proceder a sepultarla, encontró entre sus ropajes la pequeña cruz,
hallazgo que le hizo ver con toda claridad el motivo por el que la
juventud de su hija se había ido marchitando desde la muerte de su amado
Cleonio. El carcelero, a raíz de la muerte de su hija se convirtió al
cristianismo, siendo posible que el mismo, por ese motivo, llegase a ser
despeñado desde la Roca Tarpeya.
4. Leyenda de El Beso
Corrían los tiempos en que las tropas de Napoleón había invadido Toledo
"1.808- 1.812".
Las calles y muchos edificios históricos de la ciudad habían sido tomados
por las tropas francesas que, sin ningún tipo de reparo convertían en
acuartelamientos iglesias y conventos. Fue precisamente en San Pedro Mártir
donde un grupo de soldados vivió una de las historias más escalofriantes
que, con toda seguridad, no olvidarían hasta el final de sus días. Todo
sucedía muy avanzada la noche, cuando un capitán y su regimiento de Dragones
llegaban estrepitosamente a la plaza de Zocodover. Allí les recibía uno de
los soldados encargado de acomodar a los recién llegados a la ciudad.
Después de los saludos reglamentarios, el joven capitán fue informado sobre
el lugar que habían asignado a su tropa. Al saber que se trataba de un
convento preguntó si no había otro espacio más adecuado, teniéndose que
conformar y aceptar como sede San Pedro Mártir, dado que el Alcázar estaba
completo e, incluso, en San Juan de los Reyes los soldados dormían
hacinados. Así las cosas, capitán y regimiento, siguieron a su compatriota
hasta llegar al edificio. Una vez en su iglesia, debido al cansancio del
viaje, los soldados pronto comenzaron a conciliar el sueño sin tener
demasiado en cuenta las estatuas de mármol blanco que se adivinaban bajo la
tenue luz de un farolillo y cuyas sombras se perdían en la oscuridad. El
joven capitán, sin embargo, se pasó toda la noche en vela y así se lo hizo
saber al día siguiente a sus amigos en un encuentro que les reunía por la
mañana, otra vez, en Zocodover. Sus compañeros quisieron saber los motivos
de su desvelo. El grupo se quedó atónito al conocer que todo era debido a la
presencia de una mujer. La sorpresa y, también la carcajada fue mayúscula,
cuando a medida que avanzaba la conversación el capitán desveló que se
trataba de una estatua.
La estatua de una mujer, que por las formas de esculpirla su autor, debió
ser una de las mujeres más hermosas de su tiempo. El joven soldado no se
cansaba de describir la belleza que desprendía la figura de mármol blanco,
incluso, llegó a mostrarse celoso de la estatua de un caballero que
acompañaba a la dama y que, según rezaba la inscripción del conjunto
escultórico, se trata del mausoleo donde descansan los restos del cuarto
Conde de Fuensalida, Pedro López de Ayala y su esposa, Elvira de Castañeda.
Ante tal relato, todos mostraron gran interés por conocer a la
"enamorada" del capitán y sin perder más tiempo, esa misma noche
decidieron ir a visitarla para poder disfrutar de tan sublime imagen. La
reunión, que también se convirtió en una fiesta de bienvenida al recién
llegado regimiento, se prolongó hasta bien entrada la noche. Mientras la
mayoría se conservaba muy animadamente, por los efectos del vino, el capitán
contemplaba absorto a la bella dama sin atender lo que sucedía a su
alrededor. Cuando sus amigos se percataron le llamaron la atención para que
brindara con ellos. Sin embargo el capitán cogió una copa y, en su lugar, se
dirigió a la estatua del conde agradeciéndole irónicamente que pudiera
galantear con su esposa. Acto seguido, lleno de rabia, tomó un sorbo de vino
y escupió sobre la figura pétrea de Pedro de Ayala. Sus compañeros,
desconcertados ante tal actitud intentaron calmarle viendo que se encontraba
fuera de sí por la belleza de una mujer, que al fin y al cabo, era sólo de
mármol. El capitán en esos momentos sólo tenía ojos para Elvira de Castañeda
y sin poder resistirse a los encantos de una mujer que a él se le antojaba
de carne y hueso, intentó acercar sus labios a los fríos labios de la
escultura. Solo quería un beso para poder calmar su ansiedad, para
tranquilizar una mente confundida que ya no distinguía la realidad y que se
había perdido por oscuros laberintos que no le permitían regresar al mundo
de los vivos. Quería abrazarla, sentirla. La locura se apoderó de él hasta
tal punto que ninguno de sus compañeros se atrevió a mover un dedo para
evitar el desenlace final. Uno de ellos le aconsejó, tímidamente, que dejara
en paz a los muertos. Aún así, el oficial siguió en su empeño y quiso
robarle un beso a "su amada". No llegó a conseguirlo. Junto en ese
momento el pesado brazo del Conde se levantó cayendo de plano en la cabeza
del capitán, que acto seguido se desplomó. Al llegar al suelo sus amigos
vieron, perplejos, como sangraba abundantemente por boca y nariz. Nadie se
atrevió a mover el cuerpo, el joven capitán había muerto.
5. Leyenda de el Cristo de las Cuchilladas
Corría el desdichado y turbulento reinado de Enrique IV, llamado el
Impotente, más por su desacierto y desgobierno que por su supuesta
incapacidad para engendrar herederos de la Corona. Castilla arde en
constantes luchas entre las distintas familias nobiliarias que se disputan
el poder que un Rey débil y voluble que no sabe ejercer. En Toledo, esta
puja de cristianos nuevos o conversos, y la de los Ayala, adalides de los
cristianos viejos. La lucha, inevitablemente, estalla y se concentra en
torno a la Catedral, cuyos muros quedan salpicados por la sangre de los
contendientes. En una casona del cercano barrio de San Justo, espera una
dama junto a la celosía de su habitación. Isabel, nerviosa, aguarda la
llegada de su prometido Don Diego de Ayala que esta noche acudirá a su lado,
aprovechando una corta tregua en los combates. De pronto oyó pisadas y
ruidos en el portón de entrada a la casa. Alborozada corre pensando
encontrar el cálido pecho de Diego pero, al abrir la puerta, unos brazos
férreos la sujetan y una mano tosca cubre su boca, ahogando un grito de
auxilio y desesperación. Ajeno a estos acontecimientos, Diego de Ayala
atraviesa la plaza de San Justo. Se siente cansado después de la incesante
lucha de los últimos días, pero la idea de ver a su querida Isabel de nuevo
le proporciona renovadas energías, y ese pensamiento le conforta al
inclinarse ante el rincón que ocupa la figura del Cristo de la Misericordia
y santiguarse devotamente. Al incorporarse para seguir su camino, cree oír
unos gritos apagados. Azorado, da unos pasos hacia la calle donde vive su
amada cuando se da, casi de bruces, con un grupo de enmascarados que doblan
la esquina arrastrando a una mujer amordazada que se debate por librarse de
sus raptores. Indignado y furibundo, Diego desenvaina la espada en defensa
de aquella doncella tan vilmente maltratada. Con un certero golpe del pomo
de su espada derriba a uno de los sicarios y rescata a la dama. Más,
sorpresa la suya al cogerla por el talle y mirar sus ojos, reconoce la
verdadera identidad de la secuestrada. Isabel, su prometida. Experto
espadachín, se enfrenta Diego, en combate desigual, con aquellos miserables,
pero estos, rondando la docena, son demasiado numerosos y le obligan a
retroceder sujetando contra sí el cuerpo tembloroso de Isabel. En un intento
por abrir filas enemigas, lanza el caballero un diestro mandoble y logra
herir a un adversario, y al caer éste, descubre el rostro del jefe que manda
el grupo y que se agazapa cobardemente tras sus sicarios. El de Ayala
reconoce los ojos malignos y la sonrisa irónica de Lope de Silva, su más
encarnizado rival y que en otros tiempos fue pretendiente de Isabel, siendo
rechazado por ésta. El es el promotor de toda esta infamia, de tan ruin
venganza. Desfallecido, Diego baja la guardia un instante, y entonces nota
el frío acero desgarrar sus carnes. Herido al límite de su resistencia,
apoya sus espaldas en la rinconada de la iglesia de San Justo. Al alzar los
ojos, ve sobre sus cabezas, la figura del Cristo de la Misericordia,
alumbrado por una humilde lamparilla y, mientras escucha los ahogados
gemidos de su prometida, encomienda sus plegarias al Cielo. Dios mío. No por
mí, sino por ella. Haz conmigo tu voluntad, Señor, pero salva su vida y
honor. Y en ese supremo momento, abriéndose los muros en un protector
abrazo, que engulle a Don Diego y a Isabel al interior del templo,
cerrándose a continuación como si una fuerza fantasmal y poderosa hubiera
actuado, invisible a los ojos mortales, en la negrura de la noche. Las
piedras al cerrarse también dejaron un muro de silencio y a los secuaces de
Don López inmovilizados como estatuas de hielo blandiendo sus espadas. Pero
tan sólo fue un momento de estupor. Aún atónitos y enrabietados, los
sicarios descargaron su frustración arremetiendo a tajos y cuchilladas
contra las venerables piadosas piedras. Cegados por el odio dejaron allí la
marca indeleble de sus estocadas y entonces tronó la voz enfurecida de López de Silva. A la iglesia, allí están "echad
abajo la puerta y acabad con ese maldito Don Diego para vengar la sangre
de nuestros caídos"
Subiendo en tropel cual jauría cargaron con saña contra las puertas del
templo y cedido hubieran éstas si un nuevo hecho sobrenatural no hubiera
acontecido. De repente, sin que mano humana las accionase, comenzaron
las campanas de la iglesia a tocar a rebato rasgando el silencio nocturno.
En pocos instantes se iluminaron todas las ventanas del barrio y salieron de
sus casas numerosos vecinos alarmados por el súbito estruendo. Así que vio
aquel torrente de gentes armadas que se consagraban en la plaza, dio por
perdido su objetivo Don López de Silva y, sus esbirros, emprendió tan rápida
huida como sus trémulas piernas le permitieron. Llegados los vecinos al
interior del templo, encontraron a Isabel con el rostro bañado en lágrimas,
mientras vendaba las heridas de Diego con tiras de tela arrancadas de su
camisa. Las campanas seguían doblando con furia y nadie las hacía sonar. De
poco le sirvió a Don López su apresurada huida, pues poco tiempo después,
pacificada ya la ciudad y derrotada su facción, fue apresado y ajusticiado
en pago a sus desmanes. Dos meses han pasado y Diego se encuentra de nuevo
en el interior del templo en cuyos muros estuvo a punto de acabar su
existencia. Arrodillado frente al altar sus labios no dejan de desgranar
rezos y oraciones de agradecimiento a quien él sabe que fue su salvador
aquella dramática noche, el Cristo de la Misericordia o, como ya comienzan a
llamarle los toledanos, el Cristo de las Cuchilladas. Y a su lado, también
arrodillada y orando está Isabel. Su belleza, suavidad y dulzura
resplandecen en su inmaculado traje de novia, mientras esperan ambos el
momento de unir sus vidas y destinos para siempre.
6. Leyenda de El Pozo Amargo
Noche tras noche se veían en secreto. Procuraban burlar toda vigilancia que
acechaba en sus encuentros. Y así estaban juntos, tan sólo la luna era
cómplice de sus miradas. Él, Fernando, había acudido presuroso tras salir de
su casa sin ser visto. Aguardaba a que su madre, Doña Leonor, comenzará el
rezo del Santo Rosario, como tenía por costumbre al anochecer. Ya los criados
de la noble casa también habían empezado a cerrar los portones de las
estancias. Era entonces cuando Fernando, emprendía sigilosamente su camino
hacia casa de la joven Raquel. Hija de un acaudalado Judío, vivía casi
recluida en su palacete. La rigidez del padre marcaba las normas en la casa.
Quizás al hebreo le hubieran llegado rumores. Acaso tuviera noticias sobre
cierto joven cristiano. Leví no aceptaría amores prohibidos por la ley y menos
admitiría traiciones en su casa. Por eso custodiaba y hacía custodiar
las horas de su hija. Cuando llegaba la noche y todos dormían, Raquel esperaba
impaciente tras las verjas de sus habitaciones. Al oír la señal, corría a los
jardines que Fernando una vez más había conseguido conquistar. Y allí, de
nuevo, se declaran su amor. Hablarían del futuro y emocionados, contemplaran
su presente juntos. Tal vez dieran gracias cada uno a su dios por ello.
Y con esto eran felices, porque no les pesaban leyes ni personas que pudieran
destruir aquellos momentos. Algo se oyó entre la maleza del jardín. Un crujir
de hojas secas rompió el silencio. Fernando y Raquel se miraron sorprendidos.
Los dos jóvenes permanecían mudos. Miraron a su alrededor inquietos, todo era
calma. Aguardaron no obstante unos segundos, los ojos y los oídos alerta y el
corazón agitado... Más el silencio de la noche les reconfortó aliviada
cerrando los ojos de Fernando. Raquel se estremeció, sintió cómo se escurría
de entre sus dedos las manos de su amado. Y vio caer lentamente su cuerpo
herido. A Raquel se le heló la sangre. Fernando yacía muerto en el suelo. Una
daga bien empuñada acertaba en su mortal corazón. Alguno de aquellos
vigilantes puestos por leví, había concluido su trabajo. De un certero golpe
por la espada, habían dado muerte al joven cristiano. Quedaba así en la casa
de leví, el honor salvado, la ley intacta y los rumores acallados. Raquel
quiso despertar. Pero no era un sueño aquella visión. Estaba contemplando el
más crudo horror. Entonces la amargura se apoderó de ella, como un veneno la
invadió. Y en su corazón se hizo la noche. Sentada junto al brocal del Pozo de
aquel jardín, Raquel pasaba largas jornadas en soledad. Lágrimas de hiel
acariciaban su rostro. Brotaban incesables de su alma, y vertían amargas,
caudalosas hacia las aguas del pozo que también amargo quedó. Raquel, la
desconsolada Raquel, sólo deseaba llorar eternamente. Con los ojos turbios,
atisbó una luz en la profundidad del pozo. Era la luz de la luna reflejada.
Calló su llanto y se enjugó las lágrimas. Asomada al brocal, creyó ver la
imagen de Fernando. Aclaró otra vez sus ojos. Fernando le sonreía y le
extendía las manos pidiendo tener las suyas. Raquel no lo dudó. Se abalanzó a
fundirse en un abrazo con su amado. Su lloro ya no sería eterno. Si sería
eterno ya su abrazo.
Aquella mañana otoñal, plagada de hojas de olmos y castaños, el bachiller
Ruíz López de Dávalos
"abuelo del que llegará a ser Regidor de Toledo", y el damasquinador
Bernardino Moreno de Vargas comentaban los pormenores de las fiestas de
Esquivias, cuando avistaron a menos de una treintena de pies al relojero del
Emperador Carlos V, conocido por todos con el sobrenombre de Juanelo
Turriano, que venía hacia la plazuela donde ambos estaban apostados
aprovechando los rayos solariegos de tan bendecida mañana. lo sorprendente
no era ver al ingeniero y matemático Italiano caminar por estos lares, ya
que de costumbre matutina Juanelo solía dar paseos en compañía de su mozo,
Jorge de Diana, donde era agasajado y reverenciado por curia y artesanos,
licenciados y mercaderes, cortesanos y pueblo llano, nadie olvidaba que
juanelo y su artificio habían calmado la sed del amurallado y empinado
Toledo. Las perplejas miradas del bachiller y del damasquinador de aquel día
de mil quinientos sesenta y tantos se centraron en el extraño acompañante,
que no era su ayudante Jorge, que caminaba al lado de Juanelo con paso
balanceante como si el vino de El Toboso hubiera hecho mella por su temprana
y aventurada ingestión. Cuando el resuello de Juanelo y su enigmático
compañero de zancada alcanzaron a Ruiz y Bernardino, éstos fueron incapaces
de pronunciar palabra y saludar al relojero del César como en ellos era
castellana costumbre. Quedaron petrificados, embrujados por un no sé qué
hechizo, como si hubieran visto a los mismísimos Caballeros de Lucifer
cabalgando a lomos de dragones alados. Pero no sólo estos dos toledanos
quedaron estupefactos, también el resto de vecinos que en ese momento se
hallaban en el lugar no daban crédito a lo que estaban viendo aquella mañana
de primeros de noviembre. Algunos, incluso, con rodilla en tierra, invocaron
a sus santos de devoción, acogiéndose al Santísimo como máximo protector por
lo que podía pasarles. Turriano, ajeno a la perplejidad de sus vecinos,
anduvo su camino por la calle estrecha que conducía hasta el Palacio
Episcopal, cogiendo de vez en cuando a su acompañante por un brazo para que
éste no diera de bruces con el suelo. El personaje tan enigmático que había
causado el terror, más que admiración, entre la población no era otra
cosa que un autómata de madera que, según los presentes, se movía con tal
garbo y destreza que en nada tenía que envidiar a los agüeros que desde el
Puente de San Martín al Zoco acarreaban todas las mañanas el agua que
refrescaba los gaznates de los curtidores, plateros y alfareros, que a grito
pelado vendían en este mercado sus artesanías manufacturas. Al día
siguiente, Juanelo Turriano repitió el mismo paseo acompañado de su
autómata, y aunque la expectación fue la misma, el recelo de la muchedumbre,
sin embargo, se convirtió, una vez más, en admiración hacia el ingeniero al
que les tenía acostumbrados el relojero italiano de Carlos V. Ese día, si
cabe, el autómata de Turriano daba zancadas más acordes con los andares
imperiales, muy de moda en Toledo tras imponerse la iconografía de los
Reales Alcázares de Sevilla donde Carlos V y el amor de su vida,
Isabel de Portugal, habían contraído matrimonio canónico en la lejana y
añorada madrugada del día 11 de marzo de 1.526. Fue una mañana histórica, de
reconocimiento multitudinario, puesto que la voz se había corrido tanto o
más que la pólvora utilizada por el Emperador para poner orden en sus vastos
territorios Europeos. Cientos de Toledanos madrugaron para ver personalmente
el gran invento de Juanelo Turriano, y apostados en las calles en filas
interminables, como si fueran a presenciar el cortejo procesional del Corpus
Christi, esperaron pacientemente a que el relojero saliera de su casa camino
del Palacio Episcopal. Incluso representantes del Santo Oficio participaron
en este espectáculo por si la inspiración luterana y hereje hubiera poseído
al hasta ahora modélico católico y apostólico Juanelo Turriano. El relojero
abandonó su vivienda a la misma hora que solía hacerlo cada mañana, pero
para la decepción de todos, Juanelo iba acompañado ese día por su
ayudante Jorge de Diana y no por el protagonista que había causado tanto
revuelo y congregado a cientos de toledanos a lo largo de la calle por donde
supuestamente caminaría el autómata. Entre la vecindad se alzó una voz, y
preguntó a Turriano, Señor dónde habéis dejado hoy a vuestro famoso hombre
de palo, del que todo Toledo habla y que nos ha reunido a todos aquí.
Juanelo, envuelto en capa de paño segoviano por las tempraneras heladas que
presagiaban un duro invierno en la Ciudad Imperial, se dirigió al grupo de
donde procedía la interrogante voz, y con palabra pausada e ineludible
acento italiano, respondió, estén todos ustedes tranquilos que al que llaman
el hombre de palo, que para mí es sólo un pasatiempo y un juguete, saldrá de
mi morada no más tarde de que el sol limpie la escarcha de esta plazuela.

|
|
Puente de Alcántara. |
Dicho esto, Juanelo y su mozo de dirigieron hacía el Puente de Alcántara para
inspeccionar su artificio y comprobar que la compleja y gran noria funcionaba
a la perfección y que el suministro de agua al Alcázar era constante y fluido.
Allí, en los aledaños de la casa de Juanelo, permanecieron todos, sin que
nadie se atreviera a abandonar su privilegiado emplazamiento que permitiría
ver a la estatua moviente. La dueña de la casa abrió el portón, y ayudando al
autómata situarse en ruta, lo acercó con delicadeza al centro de la calle.
Acto seguido, el hombre de palo echó su pie derecho hacia delante y comenzó a
andar, y después de muchas reverencias y cortesías llegó hasta el Palacio
Arzobispal, donde tomó la ración de pan, carne y sal que a Juanelo Turriano
correspondía como aparejador de la Catedral, nombrado en su día por el
Cardenal Tavera, prelado entonces de esa Diócesis. Una vez depositadas las
viandas en un pequeño saco que colgaba a modo de mochila de su hombro hasta
alcanzar media espalda, el autómata dio media vuelta sobre sí mismo y recorrió
el camino andando, donde el ama le esperaba impaciente. Este paseo del hombre
de palo fue del agrado de todos los toledanos, que a partir de ese momento
reforzaron, aún más, la convicción de tener entre su vecindario al más insigne
y sabio de cuantos científicos vivían en la época.

El hombre de palo se convirtió así en la atracción preferida por los
toledanos, que incluso, venían de los pueblos y de la vecina Madrid para ver
in-situ al autómata de Juanelo que, puntualmente, unas veces acompañado por
su creador, otras en soledad matutina, recorría el camino que dista entre la
casona del sabio italiano y el Palacio de la Curia Toledana, donde los
eclesiásticos tenían en el autómata una de sus preferidas diversiones.
"Sólo le falta hablar", comentaba Saturnino Bellido, santero
arzobispal, que era el primero en recibir a la estatua andante antes de que
ésta recogiera en su pardo sayo las prebendas alimenticias que corresponden
a su amo y creador. La popularidad del autómata llevó a los toledanos a
renombrar la estrecha calle donde la estatua moviente tenía más dificultades
de atravesar, y que antecedía a la plaza donde se hallaba el Palacio
Arzobispal, siendo bautizada por el propio pueblo como Calle del Hombre
Palo. Así fue como el hombre de palo quedó inmortalizado en la historia
milenaria de Toledo, y hoy todavía perdura la calle que lleva su nombre, por
donde el autómata, de dos varas de alto y miembros correspondientes, pasea
su gracia, unas veces vestido de corto, otras de golilla, pero siempre
exhibiendo una cariñosa cortesía que cautivó a los guanchos del Toledo que
pocos años después perdería la capitalidad del Reino. Tal era la devoción de
estos muchachos, tal su creencia con el hombre palo, que los corros
infantiles quisieron dotar a la estatua de vida propia y tratarla como un
vecino más del amurallado Toledo, bautizado con el nombre de Don Antonio,
pero eludiendo dotarlo de apellido no fuera que el árbol genealógico de
Giovanni Torriano, a pesar de no estar blasonado, se sintiera herido
en su historia ancestral por llamar al hombre de palo Don Antonio Turriano,
que como criatura creada por el relojero de Carlos V le debería
corresponder.
8. Leyenda del Cristo de la Calavera
En el callejero del año 1.778
ya se menciona la existencia de una pequeña plazuela de la Cruz de Calavera,
cerca de la plaza del Seco y de la cuesta de San Justo. Su nombre procedía
de la existencia de una imagen de Cristo crucificado con una calavera a los
pies, muy posiblemente de inspiración barroca, que era iluminada por un
pequeño farol de aceite. Esta talla, según J. Porres, probablemente
fue mandada retirar por el Ayuntamiento durante la primera Guerra Carlista,
ya entrado el siglo XIX, o bien sufriría daños irreparables con el paso del
tiempo, lo que provocó su posterior desaparición. Por su parte J. Moraleda,
sitúa su ubicación en la Plaza de la Cabeza o de Abdón de Paz, aunque en la
fecha en que suscribe sus Cristos, es decir en el año 1.916, ya había sido
retirado de su sitio. Lo interesante del breve texto de Moraleda es que
señala que la escultura era de poco arte y que un episodio amoroso descrito
por Bécquer de modo notable le dio notoriedad. No cabe duda de que a lo
largo del Siglo XIX debió desaparecer esa Cruz, que tal vez pudo contemplar
Bécquer en sus años de estancia en Toledo. De su existencia da cuenta
todavía la toponimia toledana. En el nomenclátor de 1.864
aparece una cuesta de la Calavera aunque según J. Porres
abarcaba el espacio que en la actualidad se denomina como Cuesta del Pez. La
Cruz del Cristo de la Calavera se encontraba en la calle de ese nombre, una
vez pasado el callejón del Toro en dirección hacia la cuesta de San Justo.
El ingenio y la fantasía de Bécquer construyeron una leyenda inspirada en la
contemplación de ese crucifijo, en su denominación tradicional, en sus
conocimientos de historia toledana y en la atracción que todos los románticos
sentían por los sucesos medievales. A su talento, y no a la traición, hay que
atribuir posiblemente el origen de la leyenda del Cristo de la Calavera. A
falta de elementos cronológicos precisos puede situarse hacia el año 1.212,
poco antes de la Batalla de las Navas de Tolosa, o en el año 1.340, en los
días que precedieron a la Batalla de las Navas de Tolosa, o en los días que
precedieron a la Batalla del Salado.

|
|
Batalla de las Navas de Tolosa. |

|
|
Batalla de Salado. |
Cuenta Bécquer que el Rey Castellano había hecho reunir una campaña contra los
musulmanes. El día anterior a la partida del ejército se organizó un sarao de
despedida en las dependencias del Alcázar Real que contó con la asistencia de
Doña Inés de Tordesillas, la más bella de las damas toledanas, pretendida en
amores, a pesar de su carácter altivo y desdeñoso, por Alfonso de Carrillo y
López de Sandoval, nobles de idéntico origen y cuna. Los dos caballeros
aprovecharon la presencia de Doña Inés en una de las estancias para iniciar
una "elegante lucha de frases enamoradas", cada vez más
crispada. La dama para evitar que desembocara en una situación conflictiva
decidió abandonar la sala en la que se encontraba, pero al levantarse se le
cayó uno de los guantes, que fue recogido por ambos jóvenes. Todavía sin haber
soltado ninguno de los dos el guante, y mientras se acercaba cada vez más
gente a contemplar la disputa, apareció el Rey que tomó la prenda de las manos
de los caballeros y se lo entregó a la joven, no sin advertirle antes que
tuviera más cuidado la próxima vez. Pero los enamorados no estaban dispuestos
a olvidar el lance. Concluidos los regocijos, y ya pasada la medianoche,
Alfonso Carrillo y López Sandoval se encontraron para acabar la disputa que el
Rey había interrumpido. Pero ahora sin público, sin la amada y con armas bien
distintas. Buscaron un lugar solitario e iluminado para iniciar su duelo. Tras
recorrer diversas calles vieron la luz que desprendía un farol junto a una
cruz. En ella había una imagen de Cristo Crucificado con una calavera a sus
pies. Con la ayuda de la débil luz que despedía un farolillo iniciaron el
combate, pero nada más chocar los estoques la llama se apagó. Al dejar la
lucha, la luz volvió a recuperarse. Lo mismo ocurrió hasta tres veces. Los
nobles, llenos de pavor, y tras escuchar una voz misteriosa, comprendieron que
Dios no quería permitir ese combate. Y los jóvenes se abrazaron como los
buenos amigos que siempre habían sido. De común acuerdo, y ya despuntando el
alba, decidieron visitar a Doña Inés para que fuera ella la que eligiera de
entre los dos al que debía ocupar su corazón. Pero cuál no fue su sorpresa
cuando vieron descender del balcón de la dama a otro caballero, su amante. Los
dos jóvenes rieron de placer al comprender cuán cerca habían estado de la
desgracia y de la muerte por un amor no correspondido. Esa misma mañana los
dos amigos desfilaron junto con las tropas que acompañaban al Rey hacía la
victoria. Inés de Tordesillas al verles percibió en sus rostros que conocían
su secreto.
9. Leyenda de el Arroyo de la Degollada
Festejaban aún los cristianos de Toledo la entrada victoriosa de Alfonso VI
en la ciudad y vigilaban sus angostas calles patrullas de jinetes y soldados
castellanos intentando evitar reyertas, cuando el joven y apuesto capitán
Leonés Rodrigo de Lara vio en un ajimez a una bellísima mora que miraba
embelesada, sin cubrir su rostro, su esbelta figura y las cabriolas de su
brioso caballo. Rodrigo quedó hechizado con su insinuante y dulce sonrisa y
con la limpia mirada de sus rasgados y negros ojos, pasó dos veces más ante
su casa, seguido de su escolta, y desde aquel día no dejó de rondar
por aquella calleja con la esperanza de ver a la mocita agarena detrás de
una baja celosía. Zulema o Zahira era hija de un hacendado musulmán que se
afanaba en buscarle un rico marido. Vivía bajo su severa autoridad y poco
sabía de la alegría y bullicio de las calles, ni de los aromas de rosas y
jazmines que vendían los perfumistas en el zoco, pero la providencia había
puesto a su servicio una esclava cristianizada que la hablaba de Jesucristo y de la vida de Santa Casilda, y había brotado en su mente un vivo deseo de
recibir el bautismo, tomando el nombre de la Princesa de su raza que había
abrazado la religión del Nazareno. La fiel sirvienta, que conocía los
anhelos de su joven ama, se hizo cómplice del caballero leonés y la reja de
Zulema fue testigo de sus frecuentes y secretas visitas y del nacimiento de
un romance lleno de ilusiones y de esperanzas. Zulema habló de su
enamorado de sus deseos de ser cristiana, de llamarse Casilda y de
tener a su lado a un hombre capaz de defenderla de la venganza que sufría
por su apostasía. Él le juró respetar su honra y casarse con ella y
prepararon la fuga con la ayuda de la esclava. El padre de Zulema estaba
ausente. Esperaron la noche, no había luna, las calles estaban desiertas y
nadie acechaba desde las azoteas. Era el momento oportuno. Rodrigo aguardó
en una esquina cercana. Embozado con su capa, subió a su amada a la grupa de
su corcel y partieron a galope con ansias de llegar a la capilla de un
Castillo cercano, donde esperaba un sacerdote para bautizar y celebrar la
boda. Al llegar al torreón de la cabeza del Puente de Alcántara le dieron el
alto los centinelas.
El valiente leonés se presentó ante ellos como capitán de las
mesnadas, se abrieron los portones a su paso y continuaron la marcha por el
camino romano que los conduciría a su feliz destino. Despuntaba ya el alba y
cabalgaban confiados divisando a lo lejos la silueta de la Mezquita mayor y
las Torres del Alcázar, cuando salieron a su encuentro dos jinetes
sarracenos que merodeaban por aquellos parajes. Al ver a una joven ataviada
a la usanza musulmana, con pañuelo de fina seda en la cabeza, y los pies y
manos alheñados con artísticos dibujos, que montada en la grupa del caballo
de un cristiano, pensaron que la llevaba cautiva y le increparon. El
intrépido caballero no soportó la afrenta, clavó el acicate de su espuela en
el flanco de uno de su caballo y trató de escapar emprendiendo una
vertiginosa carrera perseguido por los agresores. Al llegar a la vaguada de
la vertiente cercana al arroyo se precipitaron por los peñascales y al
intentar cruzarlo cayeron a tierra. Los moros los alcanzaron y en la
refriega uno de ellos dio un tajo mortal con su cimitarra en el esbelto
cuello de Zulema. La leyenda cuenta que el enamorado capitán no se amedrenta
al ver malherida a su amada, sacó su lanza, mató al asesino y obligó a huir
a su compañero. Al ver que Zulema tenía aún un soplo de vida se quitó el
yelmo y la hizo cristiana con el agua del mismo arroyo, imponiéndole el
nombre de Casilda, como ella había deseado. Después tomó su cuerpo inerte en
sus brazos, lo puso sobre su corcel y continuó cabalgando. Al llegar frente
a la torre de Hierro, que se alzaba próxima al embarcadero de la Virgen del
Valle pidió socorro a los guardianes, atravesó el río Tajo en la barca de
pasaje que se hallaba en el lugar, y siguió la triste y lenta marcha para
llevar a su amada a la iglesia mozárabe de San Lucas, donde recibió
cristiana sepultura.
Pocos días más tarde tomaba el hábito de novicio en el monasterio
cluniacense de San Servando un joven y apuesto caballero llamado Rodrigo de
Lara, que no quería vivir en este mundo sin tener a su lado a la mocita de
sangre agarena que le había sonreído, un día, desde un ajimez de una casa
musulmana, y dicen que el prior le concede especial licencia para ir a rezar
cada tarde a la orilla del arroyo donde había cerrado los ojos por última
vez la mora - cristiana que quiso llevar el nombre de Santa Casilda.
10. Leyenda de la Rosa de la Pasión
Sara, judía toledana, se encuentra que era hermosísima. Sus dieciséis años,
su extraordinaria belleza y ser huérfana de madre, hacían que su padre
extremase su cuidado y vigilancia. Daniel se llama el padre. Era artesano
engastador de piedras preciosas, arreglador de guarniciones rotas,
componedor de cadenas y, en ocasiones, reparador de fayebas, aldabones y un
sinfín de útiles, que a fuerza de oficio gozaba del gran favor de vecinos y
traficantes, conocedores de su gran habilidad. Influyente en la sociedad
local hebrea, a la que pertenecía, entre ellos era muy considerado y
respetado, no así por los moradores cristianos de su entorno, que le
califican de avaro y siniestro, no obstante saberle rico y observarle
ceremonioso y sumiso. Versiones tradicionales llevan la época a períodos
correspondientes al siglo XIII o XIV, la leyenda encuadra el domicilio de
Daniel y Sara en la Judería Menor, de Toledo, barrio un tanto heterogéneo,
pues a él se añadían la parroquia mozárabe de Santa Justa, sus feligreses y
también francos y mudéjares. Taller de artesano y vivienda encima, se
comunicaban por estrecha escalera de caracol. La muchacha padecía vida de
reclusión casi continua. Sólo le eran a Sara permitidas excepcionales
salidas por necesidades de compras, y ello sin alejarse mucho porque, entre
otras razones, tenía a mano numerosos tabucos donde podía adquirir sus
objetos deseados cuales cintas, puntillas, agujas, peines y variada
especiería, otras veces, sus ausencias obedecían a cumplir determinados
encargos del padre. En ocasión de estos menesteres, Sara conoció a un joven cristiano,
apuesto, honrado y noble de intenciones. Ambos jóvenes llegaron a
enamorarse apasionadamente, El joven empezó a merodear la casa donde vivía
la muchacha, la que dentro se su acostumbrado retiro y a través de mínimos
huecos de discreta ventana, se daba cita con él para una próxima visita.
Judíos que aspiraban a concertar matrimonio con Sara, informaron al padre
de la hebrea de las ocultas relaciones mantenida por ésta con el
cristiano. De momento, el artesano se resistía a creerlo, pero insistentes
murmuraciones que alcanzaron sus oídos y la comprobación que le daba ver a
un indeseado frecuentador de su acera elevando la mirada a la ventana del
hogar, le convenció de la certeza de cuanto le venían contando.
Fuertemente irritado, se dispuso a impedir tan oprobiosa pretensión del
pertinaz deambulador. Transcurrían los años en que se acusaba extrema
intolerancia entre religiones irreconciliables. El hebreo reunió a sus
correligionarios y se confabuló con ellos para proceder a la desaparición
criminal del osado amador. En noche de Viernes Santo, inusitado movimiento
se produjo a través del río. Cruzando en barco, hubo trasiego de orilla a
orilla de hombres velados sus rostros partiendo desde el arenal del Pasaje
hasta los límites de las laderas que bajan desde la Peña del Rey Moro.
Ascendiendo por ellas en zig-zag, los desconocidos giraron después hacia
la izquierda hasta arribar a una explanada, bien identificada al llegar a
su fin, por saber que es su pequeña llanura aún se conservan muestras de
un antiguo Templo Romano. Los noctámbulos caminadores no eran otros que
los compañeros, y él mismo, del desasosegado e intransigente judío
dispuesto a salvar su honor y el de su raza
Por algunos indicios, tuvo Sara la sospecha de la trama urdida. Rápidamente
corrió para conjugar la inicua intención, y angustiada siguió los pasos de
los perversos vengadores. Tomó los servicios del mismo barquero que había
conducido las anteriores travesías, y de él obtuvo informaciones
complementarias por palabras a su vez cogidas al vuelo de los primeros
transportados. Subiendo el camino por la parte opuesta a la del embarque,
encontró a tiempo a su pretendiente, quien, engañado con trabajos Ardiles,
marchaba al sitio de cita de ignorado martirio y muerte, de lo que se libró
gracias a la valerosa disposición de la joven enamorada. Esta continuó al
lugar preparado a fin de increpar a su padre por su indigna y reprobable
conducta. El viejo Daniel aspecto de viejo tenía desde bastante tiempo
atrás inesperadamente vio allí a la que de inmediato se le encargó
agria y amenazadora. Él fuera de sí, le respondió con no menor violencia.
Más ella, manifiestamente abomino de su padre y de la fe de los dos
reunidos, confesando, además, que había abrazado la de los cristianos. Tras
nuevas imprecaciones y exhorto para que la conversa se retractaba de lo
declarado, negado esto el progenitor le retiró el nombre de hija y la
entregó a sus amigos para que en ella se consumará el sacrificio que
inútilmente estaba preparado para el novio cristiano. Lleno de ira el judío
Daniel, cogió y tiró de la cabellera de su hija Sara para ofrecerla en
holocausto el irreductible artesano estaba altamente exaltado, demoníaco, se
complació del desamparo de Sara, y pidió a los verdugos obedientes al Talmud
que obrasen con ella lo que siglos antes los antepasados hicieron con Jesús
Nazareno. Fue crucificada cubierta la cabeza con corona de espinas, y para
mayor crueldad, quemada agonizante sobre fogata encendida a sus pies.
Pasados los años, un pastor encontró en el punto del sacrificio una extraña
flor, inscritos en sus pétalos los signos del llevado a cabo en Jesucristo.
La flor, una rara rosa, fue presentada al Arzobispo regidor de la
Archidiócesis, y éste mandó excavar el terreno donde se extrajo, a fin de
descubrir el misterio de la planta aparecida. Ahondando, hallaron unos
restos, estimados sin discusión pertenecientes a la yacente Sara. Dieron
traslado a los huesos de la hebrea donde se conserva el hoy desaparecido
Santuario de San Pedro el Verde, sagrado recinto del nuevo enterramiento. La
flor fue denominada desde entonces, y cada una de las de su género, Rosa de
Pasión.
11. La Leyenda de El Cristo de la Vega
La Leyenda del Cristo de la Vega es sin duda una de las más conocidas,
divulgada y leída, no sólo a nivel local sino mundial, gracias a la pluma
del insigne escritor José Zorrilla que con gran maestría plasmó en verso
esta singular historia de amor, bajo el título. A buen juez mejor testigo.
Toledo era la ciudad de los sueños de Inés de Vargas y Diego Martínez, dos
jóvenes amantes que hacían de la oscuridad su cómplice para poder compartir
unos momentos de pasión. Cada noche, el joven salía de su casa, recorría
estrechos pasadizos y empinadas callejuelas, hasta llegar a un lugar en el
que se vislumbraba un punto de luz de un candil procedente de la habitación
de Inés que impaciente le esperaba, antes de que los primeros rayos de luz
iluminaran las viejas casonas, Diego abandonaba el lecho de su amada. Así,
noche tras noche hasta que un desafortunado incidente hizo que las visitas
del joven dejaron de prodigarse. Cierto día tras despedirse de Inés,
el joven emprendía su marcha, como de costumbre, deslizándose por el balcón,
apenas puso los pies sobre el empedrado suelo, observó entre las sombras la
silueta de un hombre que identificó al levantar la vista, se encontraba
frente a frente con Iván de Vargas, padre de Inés. Aturdido, salió corriendo
sin escuchar los reproches del hidalgo caballero que, encolerizado, instó a
Inés a proponer a su mancebo que se casara con ella o jamás volverían a
estar juntos.

Así se lo hizo saber a Diego quien reaccionó rápidamente ante tales palabras
argumentando que en breve partiría a la Guerra de Flandes, pero que al cabo
de un año volvería y la haría su esposa. Ines quiso hacer más firme la
promesa rogándole que lo jurara ante el Cristo de la Vega, replicando él que
con sus palabras debía bastar pero si quedaba más satisfecha así lo haría.
Juntos se encaminaron hacia la basílica de Santa Leocadia, situada en medio
de la Vega toledana, traspasaron el umbral y entre gigantescos cipreses
llegaron a la capilla en cuyo interior se conserva la imagen del Cristo ante
el cual debería realizar su promesa. Se acercaron a él y guiando ella con
ternura las manos del muchacho hasta tocar los pies del crucificado, le
preguntó Diego, ¿juras a tu vuelta desposarme?. Contestó el
mozo ¡sí juro!. Y así los dos juntos, con el semblante
alegre y las manos entrelazadas salieron del templo augurándole un futuro
feliz y prometedor. Pero el destino en ese momento no les iba a ser
favorecedor y lo que debía de haber sido un corto período de espera se vio
inesperadamente prorrogado, el tiempo pasaba, los soldados iban regresando
de la guerra pero Diego no volvía. Tres largos años de interminable espera
habían dejado su huella en el bello rostro de Ines, cuya alma no entendía de
guerras ni de distancias.
Cada tarde, después de visitar la capilla del Cristo, se dirigía a lo alto
del Miradero, atalaya desde donde se podía ver a todo aquel que
penetraba en la amurallada ciudad, ya fuera por la Puerta del Cambrón o la
de Bisagra. Pero siempre se repetía la misma escena, labriegos trabajando
en la huertas de la vega, pescadores lanzando sus cañas a las riberas del
Tajo, pero su amor seguía sin regresar. Un buen día, que nada parecía
presagiar, un lejano galopar y una densa nube de polvo la hicieron salir
de su abstracción y al alzar la cabeza pudo distinguir la silueta de su
anhelado Diego. Poco a poco el ecuestre grupo se fue acercando y ella en
una veloz carrera salió a su encuentro comprobando que el jinete que iba
al frente de siete lanceros y diez peones, era sin lugar a duda Diego
Martinez ¡Diego, eres tú!. Fueron las palabras que salieron de su
boca. Él, casi sin inmutarse fingió no conocerla y ante el estupor general
siguió su camino. Ines lanzó al viento un grito desgarrador, se desplomó.
¿Qué sucedía?. Había una respuesta al comportamiento tan
irracional, del simple soldado, el chico había ascendido a capitán y a su
vuelta el Rey lo nombró caballero. Dueño de una nueva posición social,
nada quería que le recordara ya a su humilde vida anterior. La chica no se
dio por vencida y varias veces acudió en su búsqueda recordandole su
juramento mediante ruegos y amenazas, pero él lejos de apiadarse llegaba
incluso a despreciarla. Desesperada y viendo que ya nada surtía efecto se
encaminó a exponer su caso al Gobernador de Toledo Don Pedro Ruiz de
Alarcón, quién después de escuchar a los dos sugirió que se le presentara
algún testigo. Ante la negativa de ambos, el gobernador dejó marchar al
capitán, pero en un último intento desesperado ella imploró,
¡Llamarle!, tengo un testigo a quien nunca faltó verdad ni razón.
¿Quién?, un hombre que de lejos nuestras palabras oyó, mirándonos
desde arriba. ¿Estaba en algún balcón?. No, que estaba en un
suplicio donde ha tiempo que expiró. ¿Luego es muerto?. No, que
vive. Estáis loca ¡vive Dios! ¿Quién fue?. El Cristo de la
Vega a cuya faz perjuró. Un silencio sepulcral inundó la sala y después de
unos instantes de perturbación, jueces y gobernador declararon que no
podía haber testigo mejor. Junto a todos, acudieron al templo, delante Don
Pedro de Alarcón, le siguen Ivan de Vargas, su hija Ines, escribanos,
corchetes, guardias, monjes, hidalgos, mozos y chiquillos. Cuando
semejante tropel de gente llegó, en la vega esperando se hallaba ya, junto
a un grupo de curiosos, Diego Martinez con su espada empuñada, sombrero de
cuatro lazos de plata y espuelas de oro. Entraron en el claustro y después
de encender los cirios rezaron una oración ante la imagen del Cristo, cuya
cruz permanecía apoyada en el suelo, situándose a ambos lados los jóvenes
y detrás el gobernador con sus jueces y guardias. El notario se adelantó
hacia la imagen, leyó por dos veces la acusación. Y dirigiéndose al
crucificado dijo en voz alta. Jesús Hijo de María, ante nos esta mañana
citado como testigo por boca de Ines de Vargas.
¿Juráis ser cierto que un
día a vuestras divinas plantas juró a Ines, Diego Martinez
desposarla?
El Cristo bajó su mano derecha y poniéndola sobre los autos, exclamó
¡Sí!. Todos los asistentes quedaron impresionados al ver la imagen
con la mano desclavada y los labios entreabiertos. Actualmente, puede
verse en esta misma posición la imagen del Cristo de la Vega, que se
encuentra en la ermita que ostenta el mismo nombre, antigua basílica de
Santa Leocadia de construcción visigoda, donde se celebraron varios
concilios y fueron sepultados, además de Santa Leocadia, San Julián, San
Eugenio, San Ildefonso, San Eulalio, así como varios prelados y Reyes
Visigodos.
12. Leyenda de la Piedra o Peña del Rey Moro
Dice la tradición toledana que en las noches de luna clara y luminosa, se
vislumbra una sombra flotando sobre ella y sus alrededores. Es el espíritu
del Príncipe Abul - Walid, que sale de su tumba para contemplar las siluetas
de las viviendas, jardines, miradores donde cada noche paseaba con su amada
reflejados en el resplandor lunar.
Corría el año 1.083, y reinaba en Toledo Yahia-Alkadir, nieto de Al-Mamun.
Alfonso VI cercaban la ciudad, arrasando las campiñas obligando a que el
hambre hiciera rendirse a los musulmanes. Yahia-Alkadir, recurrió a la
amistad que le unía a Alfonso VI, con su abuelo Al-Mamun ofreciéndole
tributos, pero nada de ello hizo ablandar el corazón de Alfonso VI, que
estaba ansioso por recuperar la ciudad que tanto bienestar le había
ofrecido. Yahia-Alkadir, viendo que la ciudad en poco sería tomada y él no
podría hacer nada, intento que los Taifas de Badajoz y Zaragoza le ayudaran
pero estos esfuerzos no dieron frutos ya que el Rey de Zaragoza, murió tras
ser derrotado por las tropas de Alfonso VI.
Su única solución fue enviar mensajeros al otro lado del estrecho, al
norte de África. Los Reyes africanos escucharon la petición y antes de
mandar ayuda decidieron enviar un mensajero para evaluar la situación y las
necesidades reales, así les sería más fácil a la hora de saber que cantidad
de ayuda mandar. La elección recayó sobre el joven guerrero Abul-walid.
Cuando el joven príncipe llegó a Toledo, este fue tratado como un héroe, ya
que realmente sería su única salvación. Es por ello que desde Abul-walid
llegó no pararon de rendirle en su honor fiestas, torneos y grandes
alabanzas, pero lo que realmente llamaba la atención del joven no eran las
fiestas en su honor si no la joven y bella hermana de Yahia-Alkadir que día
tras día ambos iban fijando más minutos sus miradas en el otro. Así de esa
forma los dos jóvenes se fueron conociendo y poco a poco enamorando, todos
los días salían por la bella ciudad de Toledo recorriendo sus parajes,
jardines, oliendo sus flores, la bella Sobeyha le enseñaba cada rincón de
Toledo a cuál más bello, y más bello aún lo hacía tener a Sobeyha al lado.
Los dos jóvenes se enamoraron y cada día que pasaban juntos jamás lo
olvidarían ninguno de los dos, Abul-walid aunque enamorado no había olvidado
lo que le llevó allí, tendría que volver a África para informar de lo que
pasaba en Toledo y lo iba posponiendo hasta que un día decidió que no podía
posponerlo más. La última noche antes de su partida los dos jóvenes se
juraron amor eterno, ella le juró que le esperaría hasta su regreso y él le
juró que regresaría y esta vez sería para no marcharse más de su lado.
Mientras Abul-walid se hallaba en África reclutando gente y preparando todo
lo necesario para volver a Toledo en ayuda de su amigo Yahia-Alkadir y con
él más íntimo deseo de volver a ver a su amada. Alfonso VI se apoderó de la
ciudad, que no pudo resistir por más tiempo, Yahia-Alkadir tuvo que
abandonar la ciudad pero no pudo llevarse a su hermana que había enfermado y
al ver la tardanza de su amado, murió de pena. Pero antes de su muerte a un
esclavo que desde pequeña le había atendido le dejó un último legado, que le
dijera que había muerto pensando en él, pero que no intentara tomar la
ciudad que se olvidara de ella y regresará a África. No había pasado mucho
tiempo cuando apareció ante Toledo un numeroso y espectacular ejército
Sarraceno, sin saber que la ciudad se hallaba en manos de los Cristianos,
era Abul-walid que después de resolver graves asuntos y de salir de una
grave enfermedad se había repuesto para volver a estar junto a su amada.
Al llegar junto a Toledo las malas noticias llegaron a él, la ciudad había
sido tomada por los cristianos, y la peor de las noticias el esclavo de
Sobeyha le transcribió las palabras que había pronunciado su amada antes de
morir, Abul-wadid se quedó muy triste y lejos de hacer caso a su amada
acampó en los alrededores de Toledo, con intención de recuperar aquella
ciudad que tantos buenos momentos la habían dado y que daba sepultura a su
amada. Los ejércitos de Abul-wadid ocuparon los alrededores de Toledo, al
lado del río Tajo, junto a los ahora llamados Cigarrales y Academia de
Infantería, y junto a sus generales empezó a estudiar las posibles
ofensivas, esto llevo varios días, por las noches en la peña más alta donde
estaban acampados los musulmanes dicen que noche tras noche se veía la
figura de Abul-wadid, mirando cada calle de Toledo por donde había paseado
con su amada. Rápidamente los cristianos empezaron a temer la entrada de
Abul-wadid ya que los comentarios eran diarios entre los ciudadanos, algunos
decían que medía dos metros, otros que era más fuerte que un oso y día tras
día eran más los temerosos a los Árabes.
Por esto Ruiz Díaz de Vivar "El Cid", que se encontraba en Toledo
ideó un plan, y así se llevó a cabo. Una noche a favor de la oscuridad y sin
que nadie lo esperase se adelantó a las intenciones enemigas y salió de las
murallas de Toledo con un numeroso ejército, con mucho sigilo atacó a los
musulmanes sin que nadie lo esperara, las sombras fueron sus más firmes
aliadas pues los moros llegaron a pelearse entre sí. A la mañana siguiente,
los musulmanes se dieron cuenta de su desastre y lo peor es que encontraron
a su Rey muerto, su cuerpo estaba cubierto de heridas y una flecha había
atravesado su corazón. Los Árabes se rindieron ante el Cid y este los
dejó volver a África, antes de irse a su Rey lo enterraron en aquellas
Peñas, concediéndole el deseo de permanecer eternamente en ese lugar para
poder contemplar aunque fuera de lejos la ciudad que acogió a su amada. Pero
la historia no acaba ahí, dicen los Toledanos que las noches de luna, al
mirar a las peñas desde Toledo se ve el cuerpo del Rey Moro subida en la
peña observando las calles y torreones de Toledo, por donde paseaba con su
amada.
13. La Leyenda del Baño de la Cava
Nadie sabe cómo murió Florinda, la hija del Conde D. Julián, tras el
hundimiento del Imperio Godo en el Guadalete, nadie supo la verdadera
historia de amor que unió a esa hermosa mujer con el último Rey Toledano,
Don Rodrigo, a quien las crónicas siguen castigando como culpable de la
entrada de los árabes a España.
Don Julián, el Gobernador de Ceuta, con su hija Florinda habitaban en
Toledo, invitados por el Rey Rodrigo. Ésta bellísima mujer acudía todos los
días a la caída del sol a bañarse en las aguas del río Tajo, mientras Don
Rodrigo contemplaba su cuerpo virginal desde las murallas de su Alcazaba,
"desaparecida hoy de la parte de arriba del actual Puente San Martín".
El deseo del monarca se vio cumplido a los pocos días cuando Florinda aceptó
unirse a sus brazos. La felicidad embargaba a la pareja, pero alguien se
encargó de comunicar a Don Julián la deshonra de su hija en las manos del
monarca. Mi señor Don Julián, traigo una noticia aterradora para
vos le comenta al gobernador ceutí un fiel suyo, y añade Vuestra hija
Florinda está siendo observada mientras se baña en el río por alguien de
vuestra confianza. ¿Quién es ese desgraciado que se atreve
con ese semejante hecho?, le pregunta el gobernador
furioso. El mismísimo Rey, mi señor le respondió el sirviente.
¿Don Rodrigo?, no puedo creerlo he de averiguarlo yo mismo y, si es
cierto, mi venganza será terrible. El gobernador de Ceuta montó en cólera y
decidió vengar su honor ayudando a los musulmanes a entrar a la Península. Y
efectivamente, los árabes poco después derrotaron a el Rey Rodrigo en
Guadalete.
Don Rodrigo, después de sufrir una depresión terrible, murió transformado en
ermitaño, Don Julián y sus aliados fueron muertos por los mismos árabes, y
Florinda, la bella Florinda, loca de dolor y de vergüenza, vino a terminar
sus días en este mismo torreón, mudo testigo de estos hechos. Poco tiempo
después de esto, los habitantes de esta zona, que junto a la Puerta del
Cambrón y a San Juan de los Reyes,

|
|
San Juan de los Reyes. |

|
|
Torreón. " Baño de la Cava " |
comentaban con terror la aparición de una mujer loca y desmelenada que
recorría a la orilla del río, gritando a veces y murmurando palabras sin
sentido. Muchos intentaron pedirle explicación pero ella huía, sin que nadie
pudiera seguirla. ¿Era la bella Florinda?,
¿Era un espectro, o un ser humano?.
¿Era real esta mujer o sólo fruto de la imaginación?.
Preguntas que dieron muchas leyendas. Pero aquella mujer no quería ver a
nadie, sólo parecía querer vivir en la sombra hasta que desapareció y nadie
volvió a verla. Años después, un hecho extraño vuelve a revivir estos
acontecimientos. torreón, cuando la tempestad envolvía la ciudad, aparecía
una figura sin vida, con el cabello suelto al aire, volviendo su triste
mirada a todas partes. Algunos fieles acudieron al valle, para buscar
remedio para ese mal, a un viejo ermitaño, que se acercó una noche a este
lugar y al que, tras muchas oraciones, se le apareció la figura que le
describieron los testigos. En nombre de Dios, el misericordioso y
todopoderoso, ¿quién eres, alma en pena y qué buscas cada noche
en estos parajes?, le manifestó el ermitaño a la figura, mientras
procedía a realizar su rito. De repente, la mujer se llenó de vida aquella
noche y le dijo con una voz agonizada. En pie sobre el
Yo soy Florinda la maldita, Florinda la Cava, la hija impura del Conde Don
Julián. Cuando supe que España era, por mi crimen, esclava de los hijos de
Mahoma, una voz interior se alzó en lo más profundo de mi alma, mandándome
venir, sin tregua ni descanso, a este lugar de mis culpas, a buscar mi honor
perdido en el río Tajo. Perdí la razón, pero no lo bastante para dejar de oír
esta voz acusadora, mi vergüenza y mi dolor me mataron, aquí, en este sitio,
testigo de mis torpes placeres, yace insepulto mi cuerpo, mi alma aparece
todas las noches, en penitencia para llorar eternamente mi falta, y evoca por
mi llanto, el alma de Rodrigo baja también a llorar la suya a las rotas
almenas de su Palacio. Bendice en nombre del altísimo este lugar maldito, y mi
alma no volverá a aparecer en ellos. Tras un instante, la sombra desapareció
en medio de los humos de incienso que habían envuelto el lugar.















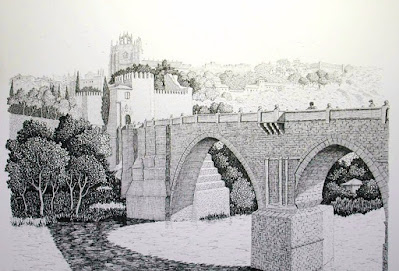

No hay comentarios:
Publicar un comentario